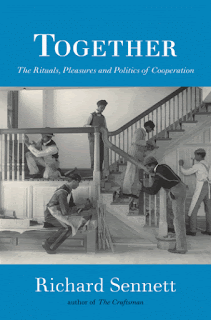(Foto de Vitorino García)
Celebramos esta noche, al amor de la hoguera, el triunfo de
la luz sobre la noche. Desde los orígenes de la humanidad, cada año se congrega
el pueblo en el día más largo a festejar que la noche ha muerto y que la luz y
la vida vuelven a vencer. Y se celebra en la noche, precisamente, trayendo
haces de luz a las tinieblas para hacer huir a las sombras que nos han amenazado
durante un largo invierno. Seis meses
antes, otro rito milenario conmemora el día en que muere el sol y resucita (lo
llamamos navidad pero tiene muchos nombres y lugares). Entonces nos unimos al
calor de la lumbre, en el refugio de los hogares, para defendernos de la noche
inmensa y darnos fuerzas y esperanza. Hoy salimos todos a la calle a hacer
saber al universo que hemos resistido y que la savia vuelve a fluir y hace
crecer las hojas y los frutos. ¿Y cómo celebrarlo si no es con la magia de la
fiesta y la palabra? ¿Y qué mejor palabra que la palabra del canto del aedo que
nos recuerda que somos humanos, que respiramos y vivimos, que amamos y
sufrimos?
Hoy nos acompañan los poemas de Ben Clark, amigo asiduo
paseante de este pueblo, enorme en su cuerpo y en su poesía. Poemas que ha
reunido bajo un oscuro y bello título, “El amor del dodo”. El dodo, nos explica
Ben, fue un ave que habitó la isla de Mauricio durante milenios pero no pudo
sobrevivir a los colonizadores europeos y desapareció como desaparecen tantas
cosas hermosas de este mundo a las que no dejamos sitio. No sabemos cómo era el
dodo salvo por las historias y dibujos y por lo que nos cuentan los
naturalistas. Sabemos que el dodo no volaba, que era más patoso que aguileño,
que tenía plumas y que ya no está. Sabemos de él tan poco como de nuestros
pasados perdidos. Ben ha llamado “dodo” a todo lo que se fue y no podemos
recuperar, a todo aquello que solo recobramos a través de las historias y los
cantos.
Pues el poeta trata de resucitar la experiencia vivida y sin
embargo sólo encuentra palabras con las que crea un misterio que nos ofrece
como un don a los que apenas si tenemos palabras para llamar a nuestros
fantasmas del pasado. El misterio insoluble de la poesía es que todos la
entendemos sin entenderla. Resuena en nuestras cavidades como la sangre que
oímos al taparnos los oídos. Sabemos que es cosa nuestra sin saber qué cuenta.
El amor del dodo cuenta historias de amor. Amor que envuelve
como el agua de los abismos en los que nos hundimos hasta tocar fondo. En esos
abismos, nos cuenta Ben, no hay días ni noches, ni horas, ni siquiera espera o
esperanza porque son los abismos del instante.
El amor, y no el miedo como dice el dicho, da alas al dodo.
Es lo que hace volar a lo que de otra forma se arrastraría por el barro. El
amor es el milagro que hace que florezcan los almendros contra todo pronóstico.
El amor nos hace olvidar, y no nos
importa, que el mundo se hunda o que un avión se caiga. El amor nos lleva a
habitar una tierra nueva, la tierra de los que ya se han extinguido, de los
seres que fuimos o pudimos ser y que son los fantasmas vivos que siguen
habitando nuestras casas y nuestros pisos. Fantasmas muertos o vivos, seres que
somos en muchos órdenes de existencia. En esta tierra, en estos pisos propios
con vistas a una gasolinera, como el piso de Ben, o con vistas a la plaza, como
la casa del alcalde, habitamos con todos los yoes que somos y que caben en
nuestra memoria y sobrevivimos con ellos.
Y por eso estamos aquí. Para celebrar que seguimos mirando
por la ventana y que somos más fuertes que la noche. Hace muchos años,
Aquaviva, cantaba: “todos los días, desde que el mundo es mundo, la muerte
firma un pacto con la noche y el corazón del mundo se aletarga ya bajo el
espectro de la luna, pero también, desde que el mundo es mundo, se levantan las
banderas de la vida y nace el sol”. Por eso estamos aquí, convocados por la voz
del poeta para celebrar la luz y la fuerza que nos hizo sobrevivir a las
nieblas del invierno.
En esta noche mágica, a la luz poderosa del fuego,
convoquemos a todos nuestros fantasmas: convoquemos a las obras de arte que hemos enterrado en el
cementerio. Convoquemos a los buenos y a los malos, a tirios y troyanos, a
bailar juntos. Convoquemos al vecino que no nos habla para darle un abrazo y
convoquemos a los que no están para que estén para siempre con nosotros. Convoquemos a todas nuestras nostalgias y a
nuestros resentimientos para que se quemen en la hoguera del verano que nos
espera. Convoquemos a todo lo que fuimos para que nos guíe en el bosque de encinas
de lo que nos espera en el futuro. Convoco a todos los vecinos a escuchar la
voz del poeta y a bailar alegres por la dicha de estar vivos. Hagamos un corro
y demos la mano a todos nuestros fantasmas, a todos nuestros amigos y amantes.
¡Que se joda la vieja zorra de la noche y de la muerte y la oscuridad!